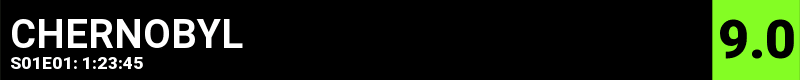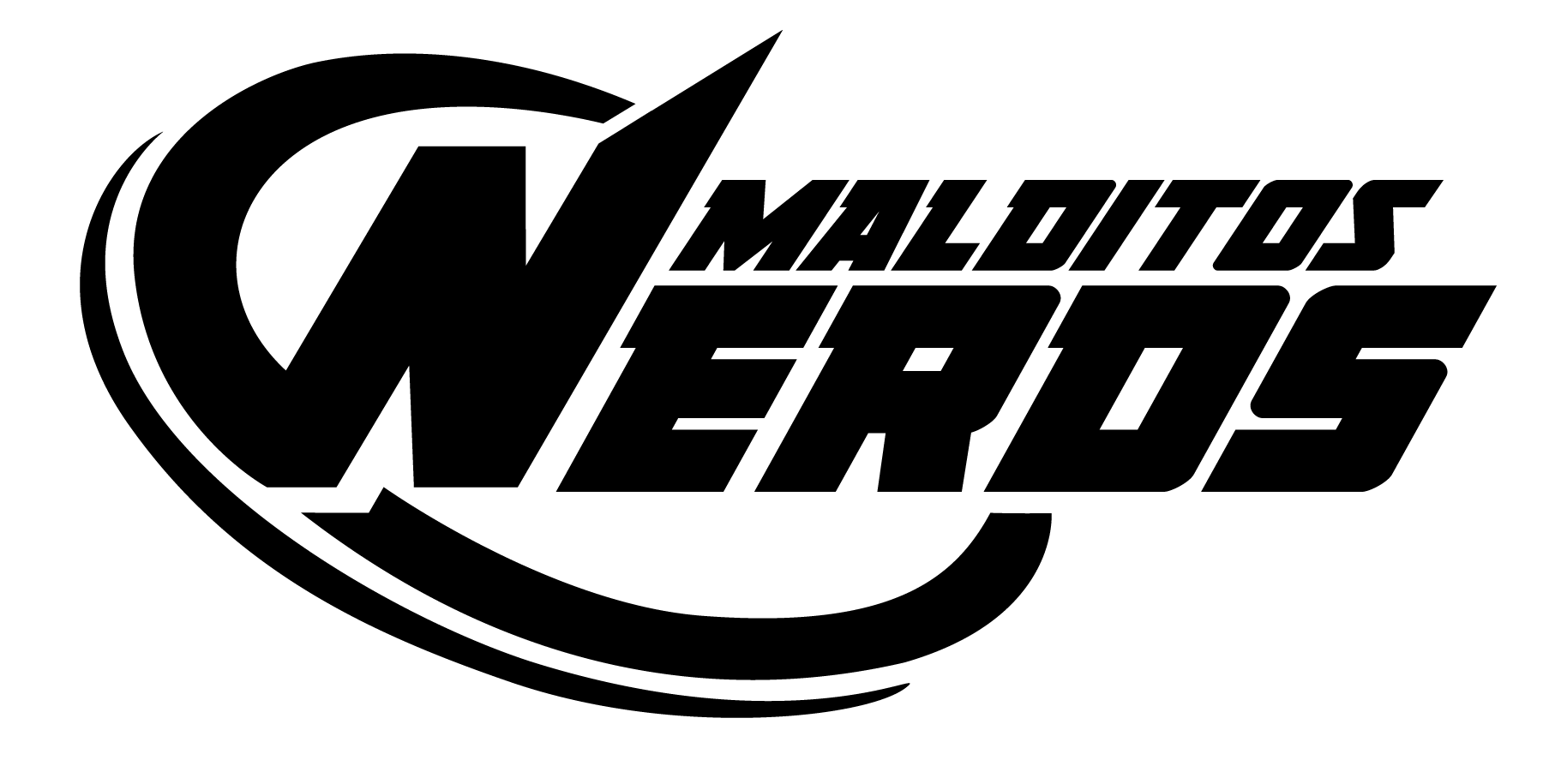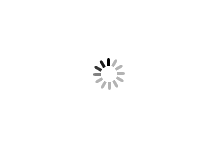“No hay peor ciego que el que no quiere ver”. Así, de manera un tanto poética y facilista, podríamos describir las circunstancias que rodearon el accidente de Chernóbil, ocurrido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin -a tres kilómetros de la ciudad de Prípiat, hoy Ucrania-, considerado el más grande de su tipo, y uno de los mayores desastres medioambientales en la historia de la humanidad. Aunque todavía podemos seguir haciendo lío.
A más de treinta años de este trágico suceso, que todavía extiende sus consecuencias por varios países de Europa central y oriental, HBO y la cadena Sky del Reino Unido hacen yunta para traernos “Chernobyl”, miniserie de cinco episodios que repasa y dramatiza esta historia real, centrándose en los hombres y mujeres que la vivieron de cerca, y analizando los pormenores del desastre en un trasfondo político donde las fallas no eran admisibles (ni admitidas).
El guionista y creador Craig Mazin no tiene un currículum muy impresionante, pero acá se rodea de grandes talentos delante y detrás de las cámaras, y la cuidada producción de estas dos cadenas televisivas, entregando un relato que excede la catástrofe y el drama para convertirse en una verdadera obra de terror. Sus climas y su tensión así lo dejan en claro, pero mucho más la impotencia que nos genera de este lado de la pantalla. Este es uno de los méritos más grandes de “1:23:45” -hora de la explosión del reactor-, primer capítulo (como el resto) dirigido por Johan Renck, realizador que se paseó por varias (muchas) series de éxito.
Todo arranca en Moscú, el 26 de abril de 1988, con Valery Legasov (Jared Harris) -experto que formó parte de la investigación del accidente- tomando una decisión más que drástica empujado por la culpa de lo ocurrido en Prípiat. Hasta ahí nos lleva la historia, dos años y un minuto antes, donde el pueblo más cercano se ve sacudido por la explosión de la central nuclear, un secreto para gran parte del mundo de este lado de la Cortina de Hierro. Y sí, estamos en la Unión Soviética, años antes de la caída del Muro, donde el fracaso no es una opción y los accidentes NO ocurren. Al menos, así reacciona Anatoly Dyatlov (Paul Ritter), hombre al mando de la planta en esos caóticos momentos, que minimiza el problema y niega rotundamente el estallido del reactor.
En la madrugada de ese 26 de abril, los bomberos se aproximan para apagar el fuego, los operarios intentan disminuir los daños, y los habitantes de la zona observan absortos a la distancia el “espectáculo” sin percatarse de los peligros de la radiación que, poco a poco, empieza a invadir el cielo de Prípiat. No hay un plan de contención muy claro, ni los hospitales de la región están preparados para atender a los heridos que, de entrada, ya tienen sus minutos contados. Y mientras el peligro aumenta, los burócratas siguen debatiendo si realmente vale la pena preocuparse por este “percance”.
Acá, la política y la Guerra Fría se elevan por encima de las prioridades de los habitantes, y la urgencia pasa por contener la noticia, sitiar la zona de militares y mantener el secreto bien guardado a los ojos del resto del mundo que no debe saber que la URSS cuenta con estas “ventajas” nucleares. La indignación de algunos no se hace esperar (así como la de nosotros, los televidentes), pero los reclamos y las quejas caen en los oídos sordos de los hombres al poder… hasta que, claro, ya es demasiado tarde.

“Chernobyl” se centra en la tragedia a través de la experiencia (ficcional, porque esto no es un documental) de los hombres y mujeres que ayudaron a contenerla, y aquellos que permitieron que pasara. Renck nos pasea con su cámara por los recovecos oscuros, destruidos y humeantes de la central eléctrica, pero también por la cotidianeidad de los barrios que la rodean y sus habitantes, que más temprano que tarde van a empezar a sufrir las terribles consecuencias.
De a poco, vamos conociendo a los protagonistas -un bombero y su esposa, una joven enfermera, Legasov, Dyatlov, el imperturbable Zharkov (Donald Sumpter)-, todos con una función bastante clara dentro de la historia. Un relato que en este primer vistazo no admite caos alguno dentro del caos, obvio), pero tampoco la posibilidad de que le demos vuelta la cara a un hecho tan aberrante. Imposible no engancharnos de entrada con el drama de algunos y el desdén de tantos otros personajes que entregan una actuación impecable (incluso aquellos cuya ideología está tan arraigada, rozando ciertos estereotipos), dentro de una puesta en escena y una reconstrucción de época y situaciones insuperables.
Los colores desaturados, la arquitectura austera, la ingenuidad casi ignorante de la población tan confiada en sus gobernantes y su política de estado, son casi un antecedente inevitable de Chernóbil y todo lo vino después. Mazin no sólo busca bucear en las causas y sus consecuencias, sino en el buen juicio humano, muchas veces nublado por pensamientos impuestos o la simple estupidez del hombre. El drama de “Chernobyl” no puede desprenderse del contexto sociopolítico, y ahí está el mejor ejercicio que nos ofrece la miniserie, incluso más allá de la tragedia y el horror que nos ponen la piel de gallina minuto a minuto.