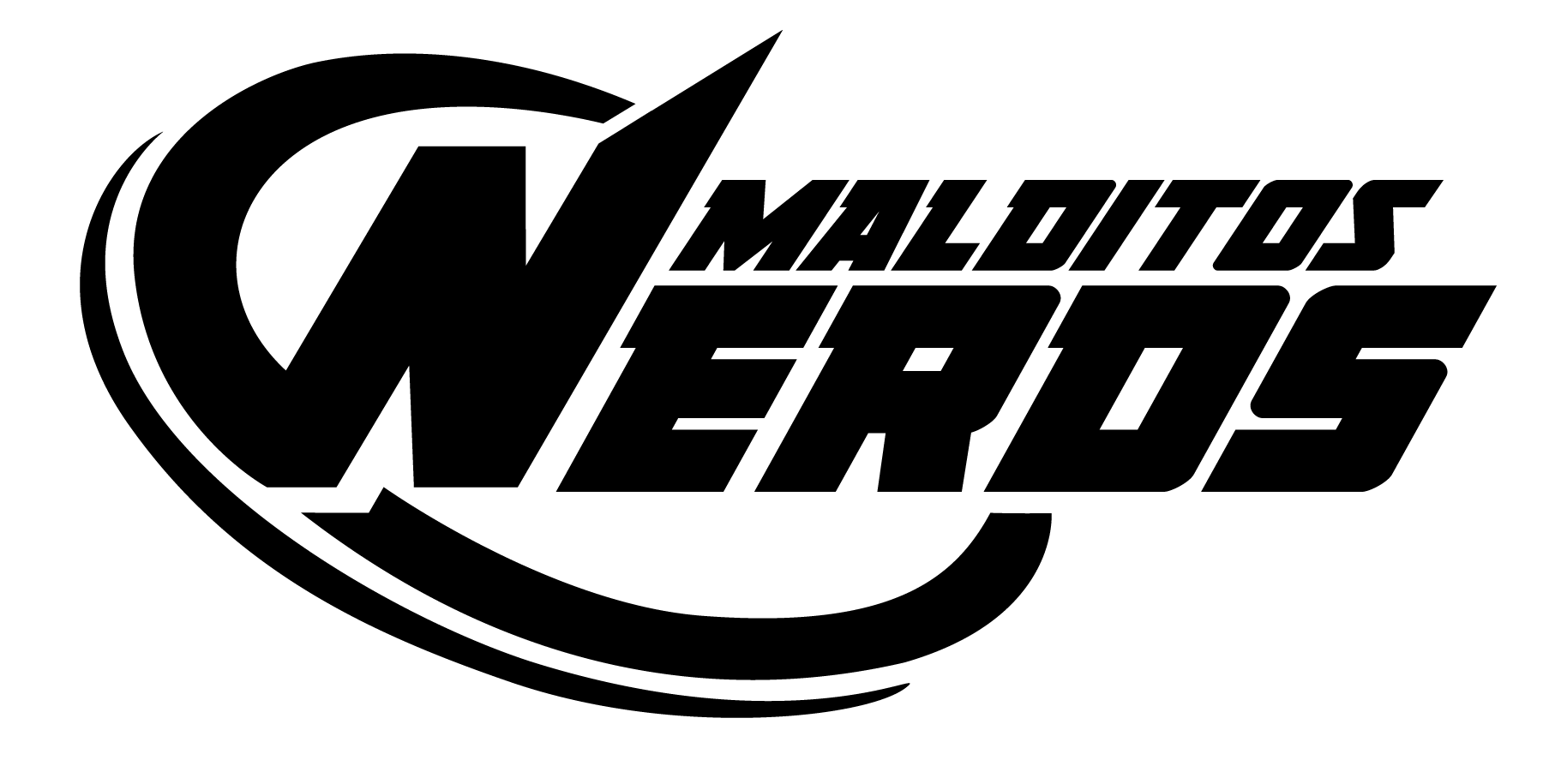The Shield. Orphan Black. The Sopranos. Friday Night Lights. The Wire. The Americans. Breaking Bad. Mad Men. The Leftovers.
Esas son solo algunas las series que tuvieron finales perfectos (o casi perfectos). Temporadas finales que reforzaban su cohesión temática, con tiempo suficiente como para desarrollar los personajes y llevar cada historia a una conclusión lógica.
Otras series, menos afortunadas, tuvieron finales imperfectos pero satisfactorios, concentrados en dar un cierre digno a personajes que habían perdido el rumbo o que se habían oxidado a lo largo de temporadas estiradas e innecesarias. Podemos hablar de los finales de Friends, The Office, Buffy The Vampire Slayer, House, Sons of Anarchy y hasta el generoso último episodio de The Big Bang Theory, estrenado hace solo unos días… en realidad, la enorme mayoría de las series termina así. Cerrando sus líneas sin sorprender, haciendo la reverencia final, y fundiendo a negro.
Las series con finales pésimos, realmente terribles, son justamente la excepción. Lost. How I Met Your Mother. Battlestar Galactica. Y ahora Game of Thrones. Series que comparten un detalle: la decisión de los guionistas de estipular un punto final arbitrario y escribir una o más temporadas en dirección a ese cierre escrito en piedra.

En 2016, cerca del final de la sexta temporada, David Benioff y D.B. Weiss decidieron que “Game of Thrones” duraría solo dos años más, y que sus últimas dos temporadas ni siquiera tendrían los 10 episodios tradicionales de cada entrega de la serie. Es más, en una entrevista de ese mismo año dieron el número exacto que la serie terminaría teniendo: 73 episodios.
Si sabían exactamente la cantidad de episodios necesarios, es lógico pensar que el final ya estaba planificado, en base a detalles que George R.R. Martin, autor de las novelas originales, había compartido con ellos años antes. Jon sería el hijo de Rhaegar y Lyanna, Daenerys heredaría la locura Targaryen, y el Hielo mataría al Fuego en un crimen pasional.
Sin embargo, y quizás en busca de ese nebuloso objetivo de “romper las expectativas”, los autores no dieron una señal clara del camino a la locura de Daenerys, ni exploraron en profundidad los objetivos de Jon Snow. Por lo tanto, centraron esta última temporada en dos personajes inexplicables, que no se parecían en nada a los que habíamos visto crecer y convertirse en sabios líderes a lo largo de siete temporadas.

El gran error de la octava temporada está en la nula justificación que se da al que debería ser su conflicto central. Con excepción de personajes como Arya y Sansa, que básicamente cierran su historia en el capítulo tres, cada momento final deja gusto a poco.
El giro acelerado, innecesario, hacia un final arbitrario que dieron estos tres episodios finales es difícil de entender, al igual que los cambios violentos de tono que nos llevaron de la desolación nihilista del episodio cinco al “colorín colorado” del cuento de hadas que fue el sexto, cargado de referencias metaficcionales casi vergonzosas.
¿Es necesario profundizar en el episodio final, casi un epílogo a los excesos del anterior? Creo que sí, porque su estructura de simplicidad casi matemática, además de sus decisiones esquemáticas de guión y puesta en escena, evidencian una profunda desconexión con la obra de un autor cuyo compromiso con la complejidad de su universo se tradujo en un bloqueo creativo que ya va llevando una década.

La sensación de que este capítulo tiene poco para contar, pero demasiados minutos para llenar, está clara desde sus primeras escenas, eternas caminatas en silencio por las ruinas de Desembarco del Rey. Imágenes dirigidas por los mismos Benioff y Weiss que carecen del impresionismo operístico de Miguel Sapochnik.
A diferencia de la violencia gráfica que elegía Sapochnik, aquí el horror se muestra en planos abiertos, fuera de foco. Los cadáveres apilados con buen gusto, ruinas ordenadas que no resultan peligrosas a pesar de que la destrucción es reciente, tres o cuatro ladrillos en llamas para recordar que hace horas la ciudad ardía. La caminata del “diablillo” por los restos de la Fortaleza Roja no tiene mayor poder que la destrucción del mismo lugar en el episodio anterior, y pierde todo impacto cuando sabemos que al final del episodio todo estará restaurado – como si nada hubiese ocurrido.
La escena (que debería ser devastadora) en la que Tyrion desentierra a Jaime y Cersei pierde potencia justamente por el buen gusto de los directores. La lluvia de escombros que mató a los gemelos incestuosos parece haberlos matado de tristeza, y en vez de cuerpos destruidos, vemos el abrazo de los Lannister inmortalizado, casi como una estatua.
En las calles de Desembarco del Rey, Gusano Gris, contagiado de la locura de su reina, ejecuta a quien sea – aunque por alguna razón solo dothrakis e inmaculados se muestran como bestias sanguinarias. Me gustaría pensar que es casualidad que se absuelva a la gente blanca de ojos claros y se condene a los “otros” de tierras lejanas, pero el sesgo político de la serie es aparente desde el primer día.

Daenerys Targaryen aparece por fin (esa escena de las alas de dragón es incuestionable, quizás la mejor imagen power metal que la serie jamás nos dio) dando un discurso en dothraki y valyrio a sus soldados… ¿que cada vez son más? ¿aún después de dos batallas épicas? ¿cuando se reprodujeron? Cada vez sobrevivieron más ¿reclutaron algunos en el camino?
Parece un detalle gracioso y nada más, pero es un ejemplo claro del poco sentido que tuvieron las distintas batallas en la séptima y octava temporada. Hoy queda claro que conquistar Desembarco del Rey para luego enfrentarse al Rey de la Noche hubiese sido la única decisión lógica, pero ¿qué se sacrificó con esos combates, tanta planificación, alianzas y traiciones?
Dar el discurso en dothraki y valyrio es por parte de Dany una provocación. “Han liberado al pueblo de una tirana”, dice, pero el peso de película de propaganda nazi que tiene la escena claramente nos obliga a trazar un paralelismo, en especial cuando dice que va a “liberar” Invernalia.
Desde el primer capítulo de la octava temporada, cuando Daenerys fue un poquito altanera con Sansa, o algo insensible con la gente del Norte, quedó claro que el final tenía que ser uno solo: Jon Snow asesinando a sangre fría a la Reina Dragón.

Por lo tanto, los primeros 45 minutos del capítulo tienen la misión de mostrar que la locura de Daenerys es real, consistente con sus actos anteriores, peligrosa a futuro y, claro, incurable – y por lo tanto Jon está absuelto de todo pecado si decide matarla.
La primera en dar sus argumentos es Arya (¿a dónde fue con ese caballo?), el segundo es Tyrion, apresado por traicionar a la reina y renunciar a su cargo de Mano, y la tercera es la misma Daenerys, con un monólogo que no hace más que confirmar su sed de sangre y hambre de poder.
La conversación con Tyrion, en particular, es un intento transparente por justificar este giro de Daenerys, poniendo a Jon en el lugar del espectador (en especial cuando hace referencia a actos de Daenerys que él no vio pero aparentemente “aplaudió”). Quizás tendría más sentido esta recontextualización de la historia de Dany en Essos si la serie no nos la hubiese mostrado como una serie de actos triunfales y un proceso de aprendizaje de una reina que quería aprender a gobernar antes de conquistar (y que, al menos por lo que vimos en ese continente, había resultado exitosa en ese plan).
Cada una de las razones que Tyrion da es técnicamente correcta, pero no alcanza con verbalizar una idea – una ficción debe dramatizarla, empujar suavemente al espectador en una dirección u otra a través de recursos narrativos y visuales para sembrar una duda razonable sobre quién es el héroe y quién el villano. Quizás si ese dilema se hubiese dramatizado en el momento. Quizás si hubiese abandonado la Bahía de los Esclavistas en la misma condición que dejó Desembarco del Rey.
Finalmente Game of Thrones, esa historia de “grandes personajes femeninos” se resume a esto. Dos hombres convenciéndose de tomar la decisión de asesinar a la mujer a la que juraron lealtad, a la que alguna vez amaron. Lo que finalmente empuja a Jon camino a la dirección “correcta” es imaginarse lo que puede pasar a sus hermanas – las dos reducidas a damiselas en peligro, que sólo puede salvar un hombre con una espada en la mano.

Lo que quieren hacer Benioff y Weiss en este último capítulo es difícil. Casi imposible. Por un lado quieren que veamos este acto de Jon casi como un sacrificio de su parte. Un acto de violencia que le duele más a él que a ella. Por el otro, quieren que aceptemos que la heroína (ambigua, compleja) que venimos siguiendo hace casi una década es la verdadera villana y que su muerte es el único final posible.
La técnica que los guionistas usan para romper nuestro lazo emocional con Daenerys es alejarnos de su mente, de su punto de vista, de su proceso interno para tomar estas decisiones inexplicables. Nunca vemos a la locura invadir su cerebro. Nunca la vemos pelear contra estos actos. Nunca vemos el remordimiento, el miedo de convertirse en su padre.
La serie está repleta de personajes moralmente cuestionables, capaces de actos de violencia que vistos desde otra perspectiva resultarían imperdonables. Jaime, Daenerys, Cersei, Arya – el mismo Tyrion. Pero cada uno de estos actos se justifica porque la serie (y las novelas) nos invitan a identificarnos con ellos, a acompañarlos mientras procesan cada una de estas decisiones, por más fatídicas que sean.
Cuando Tyrion mata a Shae está matando una parte de él mismo. Es un acto trágico, un crimen que la serie nunca intentó excusar y que define cada uno de los pasos del personaje a futuro. La serie no espera que aplaudamos a Arya por dejar al Perro moribundo al costado del camino, pero la entendemos porque sabemos cómo funciona su mente, cómo procesa su dolor. Cersei vuela el Septo de Baelor rompiendo el corazón de Tommen y causando su muerte de forma indirecta, pero de alguna forma leemos el cumplimiento de la profecía por su propia mano como un acto perverso y a la vez empoderante.

Daenerys no recibió esa cortesía en la octava temporada por parte de los guionistas, y aunque los elementos podrían justificar su paso al “lado oscuro”, el acto de quitarle su voz, de romper el contacto directo con el espectador, es una traición al personaje aún mayor que estas transiciones bruscas y apresuradas.
Por eso esta muerte carece de valor. Jon, a diferencia de Tyrion, no está condenando su alma, sino salvando al reino sin ninguna consecuencia ni ambigüedad. Jon espera al momento en que Daenerys esté más vulnerable, y cuando lo besa y se entrega por completo a él, la acuchilla sin decir una palabra. La dirección enmarca este asesinato a sangre fría casi como si fuera una demostración de piedad, como un jinete que da eutanasia a su caballo herido.
Una vez más, Jon Snow es el responsable de la muerte de la mujer que ama, y que, como Ygritte, exhala su último suspiro en sus brazos con más tristeza que odio en la mirada.
Hasta Drogon absuelve a Jon, justificando el asesinato de Daenerys y culpando… al Trono de Hierro, que derrite de una llamarada antes de llevarse al cadáver de su madre. Es el simbolismo más obvio de la serie, todavía peor que el inexplicable caballo blanco de Arya del episodio anterior.
El final de la historia toma 40 minutos, dejando 40 para el epílogo. Un quiebre matemático para un capítulo que demuestra que la estructura estaba por encima de lo que se buscaba contar.

No voy a entrar en detalles sobre esta serie de epílogos. El concilio de personajes que termina eligiendo a Bran (???) como Rey de los Siete (seis) Reinos resulta inexplicable, y solo parece una excusa para que vuelvan los personajes “buenos” que sobrevivieron al final de la serie, incluyendo a un nuevo príncipe de Dorne, a un Robin Arryn más alto que Bran, y a colados que no deberían tener técnicamente ningún poder político, como Brienne, Davos, y la misma Arya.
Por alguna razón Tyrion (prisionero, traidor, Lannister) es el que decide no sólo el proceso para elegir el Rey, sino que propone al ganador, sin ningún tipo de fricción por parte de un cónclave que sabe que sólo quedan minutos de series. Ni siquiera Gusano Gris, que a pesar de sus berrinches terminará viviendo como un súbdito de… ¿Bronn?
Sin sobreanalizar los paralelismos políticos que se pueden trazar con la realidad, el punto de vista de la serie revela ser todavía más conservador de lo que el espectador promedio imaginaba. La “tirana” Cersei fue derrocada a pesar de que no vimos mucha repercusión de sus políticas en la gente de Poniente. La “revolucionaria” Daenerys Targaryen tuvo que ser asesinada cuando los héroes (hombres) decidieron que sus métodos eran demasiado violentos. El “demócrata” Sam inventa la democracia en la escena más ridícula de la historia de la serie y todos se le matan de risa.

La elección de Bran, justificada con un monólogo neilgaimanesco que habla del “poder de las historias” parece ser lo contrario: un tributo a las tradiciones, una vuelta al statu quo. Daenerys repite una y otra vez su metáfora de la rueda, y la serie parece decir que las ruedas son importantes y tienen valor: tanto que el rey elegido depende de ellas para moverse.
Jon Snow será exiliado a la Guardia de la Noche, algo que claramente es un premio para este personaje que nunca quería ser… ¿para qué la revelación sobre sus padres, entonces, que no llegó a generar conflictos con Daenerys y no tuvo impacto en el final de la serie?
Arya, por su parte, se convertirá en una exploradora, con barco y todo… ¿Para qué, entonces, su sufrimiento en el capítulo anterior si no fue ella la que iba a matar a Daenerys? ¿Para qué el reencuentro con su familia si decide abandonarlos justo en el momento en que más aliados necesitan? ¿de dónde sale de repente este espíritu aventurero?
La independencia que declara Sansa es casi simbólica, ya que con su hermano en el poder en Poniente, una alianza sería esencial para la reconstrucción.

El resto de las escenas del epílogo, desde Brienne escribiendo las últimas líneas de la (edulcorada) biografía de Jaime hasta el concejo pequeño con todos los personajes “buenos” en posiciones de poder, y hasta una novela que se está escribiendo con su historia llamada “Canción de Hielo y Fuego” trasciende la banalidad del final de la última película del Señor de los Anillos.
Game of Thrones termina, entonces, de la forma más feliz posible. Todos los conflictos resueltos, cada uno de los protagonistas recompensado por sus actos, el mundo salvado y entrando a una nueva y mejor etapa, en la que nada estructural ha cambiado del todo, pero con “gente buena” en el poder.
Al final, la historia de Game of Thrones era la de Jon Snow, tan simple como la de un héroe de la mitología griega, tan directa como la de Luke Skywalker. Un héroe que descendió a los infiernos, se enfrentó con sus demonios, y finalmente volvió al lugar en el que empezó, más fuerte, más noble, y hasta casi sonriendo.
Jon y Arya son libres. Sansa y Bran gobiernan. Tyrion por fin está en el lugar en el que puede ayudar a la gente. Brienne tiene su armadura, Sam tiene el reconocimiento de la gente que admira, y Davos y Bronn, dos favoritos de los necroprodes, terminan sentados en el concejo pequeño. Hasta Ghost recibe la palmadita en la cabeza de parte de su amo.

Es un final redondo, en el que no hay consecuencias, no hay compromisos, no hay sorpresas, no hay un lado oscuro ni un sabor amargo.
Es un final falso, artificial, que niega todo lo que la serie venía diciendo hasta hace solo dos o tres capítulos.
Y ni siquiera es un final. Cada una de las líneas argumentales deja abierta la historia para que en 5, 10 o 20 años una HBO desesperada por ratings anuncie la continuación, la reimaginación, la “next generation”.
La ambigüedad es una cualidad que poca narrativa popular se puede permitir, ya que deja en manos del espectador la interpretación de una historia. Daenerys tiene 20 títulos porque cada uno de ellos la describe – aún los que se contradicen entre sí. Cersei es una asesina incestuosa que seguimos con fascinación, aún sabiendo lo que era. La lista de Arya es una obsesión con la que nos identificamos, aún cuando sabemos que completarla terminaría sofocando su propia alma, nuestra propia alma.
Este final es el opuesto absoluto, 80 minutos de ficción que verbalizan una y otra vez lo que tenemos que sentir con respecto a lo que estamos viendo. Un final que piensa por nosotros, y que, entre tanta metaficción, termina siendo una metáfora de su propio proceso.

Porque no es raro que en una serie obsesionada con lo carnal llegue a un clímax narrativo a través de un acto de connotaciones claramente sexuales.
Jon Snow mata a la mujer que ama pero no puede entender apuñalándola en el pecho durante un momento de pasión. Daenerys es la incertidumbre, el misterio, la locura. Y por lo tanto, no puede existir. Jon, por segunda vez, mata a la mujer que ama y se condena, ya por tercera vez, al celibato del Muro. El final feliz es un acto de castración intencional, que se ve casi espejado en la decisión de Brienne de convertirse en Guardia del Rey recuperando la virginidad que perdió, y en lo que para Tyrion es la mejor cualidad de Bran: su incapacidad de reproducirse.
En el universo creativo de George R.R. Martin (y por lo tanto, el que impregna las primeras temporadas) el sexo es vida. En el de Benioff y Weiss el sexo es caos. Si el final de Game of Thrones se siente como una traición, entonces, es porque el único final que Jon, Benioff y Weiss conciben es en la castración del regreso al orden. A una estructura predecible. A un mundo donde no hay más que buenos, malos, y muertos.
Un mundo feliz.